Estudio clínico de la electroacupuntura o terapia regenerativa en el dolor en ratones
La electroacupuntura induce la regulación epigenética bilateral S1 y ACC de genes en un modelo de ratón con dolor neuropático
por Xingjie Ping 1,2,†,Junkai Xie 3,†,Chongli Yuan 3,4,* yXiaoming Jin 1,2,*ORCID
Centros que intervienen en el estudio: Departamento de Anatomía, Biología Celular y Fisiología, Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, Indianápolis, IN 46202, EE. UU. Grupo de Investigación de Lesiones Cerebrales y de la Médula Espinal, Instituto de Investigación de Neurociencias Stark, Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, Indianápolis, IN 46202, EE. UU. Escuela Davidson de Ingeniería Química, Universidad de Purdue, West Lafayette, IN 47907, EE. UU. Escuela Davidson de Ingeniería Química, Universidad de Purdue, West Lafayette, IN 47907, EE. UU. Centro de Investigación del Cáncer, Universidad de Purdue, West Lafayette, IN 47907, EE. UU. Autores a quienes debe dirigirse la correspondencia.
Abstracto
Los estudios clínicos y en animales han demostrado que la acupuntura puede beneficiar el control del dolor neuropático. Sin embargo, los mecanismos moleculares subyacentes son poco conocidos. En un modelo bien establecido de lesión del nervio tibial unilateral (TNI) en ratones, confirmamos la eficacia de la electroacupuntura (EA) para reducir la alodinia mecánica y medimos los niveles de metilación e hidroximetilación en la corteza somatosensorial primaria (S1) y la corteza cingulada anterior (ACC), dos regiones corticales críticamente involucradas en el procesamiento del dolor. TNI resultó en un aumento de la metilación del ADN tanto del S1 contralateral como del ipsilateral, mientras que EA solo redujo la metilación del S1 contralateral. La secuenciación del ARN de S1 y ACC identificó genes expresados diferencialmente relacionados con el metabolismo energético, la inflamación, la función sináptica y la plasticidad y reparación neuronal. Una semana de EA diario disminuyó o aumentó la mayoría de los genes regulados al alza o a la baja, respectivamente, en ambas regiones corticales. Las validaciones de dos genes altamente regulados con tinción inmunofluorescente revelaron una mayor expresión de gefirina en el S1 ipsilateral después de que EA redujo el TNI; mientras que los aumentos inducidos por TNI en Tomm20, un biomarcador de mitocondrias, en el ACC contralateral aumentaron aún más después de EA. Llegamos a la conclusión de que el dolor neuropático está asociado con regulaciones epigenéticas diferenciales de la expresión génica en ACC y S1 y que el efecto analgésico de EA puede implicar la regulación de la expresión génica cortical.
- Introducción
El dolor neuropático (DN) es una condición neurológica crónica que es extremadamente difícil de manejar y que a menudo afecta la calidad de vida de los pacientes [1]. Las farmacoterapias actuales a menudo utilizan anticonvulsivos, antidepresivos, lidocaína tópica y opioides, pero estos no son efectivos para todos los pacientes con NP y generalmente tienen efectos secundarios indeseables [2]. Se está realizando una amplia investigación para comprender el mecanismo de las NP y descubrir nuevos objetivos para informar el desarrollo de tratamientos con mayor eficacia y menos efectos secundarios [3].
La electroacupuntura (EA) se ha adoptado cada vez más para el alivio del dolor, y muchos ensayos clínicos y experimentos con animales han demostrado su efecto analgésico [4,5,6,7,8,9]. Se ha demostrado que induce la liberación de opioides endógenos, que desensibilizan los nociceptores periféricos e inhiben la inflamación [10]. Los cambios funcionales y moleculares inducidos por EA se han estudiado en varias regiones relacionadas con el dolor, como el ganglio de la raíz dorsal (DRG), la médula espinal, la sustancia gris periacueductal (PAG), la amígdala, la corteza prefrontal medial (mPFC), la corteza cingulada anterior (ACC) y la corteza somatosensorial primaria (S1) [7,11,12,13,14,15,16], lo que sugiere que estos componentes nociceptivos están involucrados en el efecto de EA.
El hecho de que una lesión periférica inicial pueda causar una sensibilización y un dolor periféricos y centrales duraderos sugiere una posible incrustación crónica de modificaciones en la maquinaria de transcripción dentro de las vías nociceptivas. Las alteraciones epigenéticas se refieren a cambios en la expresión génica sin alterar la secuencia de ADN subyacente mientras se ven afectados por señales ambientales y cambios genéticos [17,18]. La metilación del ADN se considera el mecanismo epigenético más estable y se ha identificado como un candidato a biomarcador experimentalmente accesible entre varios tipos de marcadores epigenéticos [18,19]. La metilación del ADN participa en la regulación de la excitabilidad intrínseca de la membrana neuronal [20], mientras que se ha demostrado que la restauración de las características epigenéticas en los canales iónicos alivia la NP [21], otorgando una sólida base de evidencia para el mecanismo epigenético subyacente. Se demostró que NP causa o está asociado con la modulación epigenética en DRG, mPFC y PAG [22,23] acompañada de cambios sólidos en el perfil transcriptómico que involucran múltiples vías y procesos biológicos. Sin embargo, pocos estudios han investigado directamente la regulación epigenética y los perfiles de expresión génica en S1 y ACC, que están críticamente involucrados en la percepción de los aspectos «físicos» y «emocionales» del dolor, la modulación descendente del dolor y el desarrollo patológico del dolor crónico.
Para explorar las posibles alteraciones en el epigenoma y el transcriptoma en S1 y ACC en condiciones de NP, así como la regulación de EA, analizamos la metilación global, la hidroximetilación y los perfiles transcriptómicos en S1 y ACC en un modelo de lesión del nervio tibial unilateral (TNI) y después del tratamiento con EA. Dado que aún no está claro cómo afecta la acupuntura a los circuitos corticales, examinamos sus efectos en las regiones corticales S1 que son tanto contralaterales como ipsilaterales a la pata trasera lesionada. Nuestros resultados mostraron que el TNI resultó en cambios específicos de la región y el hemisferio en la metilación e hidrometilación del ADN y en los perfiles transcriptómicos, mientras que los efectos del EA incluyeron tanto la normalización como la mejora de los cambios inducidos por el TNI en la expresión génica en estas regiones del cerebro. Además, utilizamos inmunotinción para confirmar cambios significativos en la expresión de gefirina en S1 y Tomm20 (una proteína marcadora mitocondrial) en el ACC.
CONCLUSIONES
En resumen, encontramos que una semana de tratamiento con EA en GB34 alivió significativamente la hiperalgesia mecánica en un modelo TNI de PN. TNI dio lugar a una mayor metilación del ADN tanto del S1 contralateral como del ipsilateral, mientras que EA redujo la metilación del S1 contralateral sin afectar a la del S1 ipsilateral. Identificamos varios genes expresados diferencialmente en el S1 ipsilateral y contralateral, así como en el ACC contralateral, que estaban relacionados con el metabolismo energético, la inflamación, la plasticidad neuronal y la reparación. La EA normalizó la mayoría de los genes regulados al alza o a la baja tanto en la región S1 como en la ACC. En particular, un aumento de la expresión de la gefirina en la S1 ipsilateral, pero no la S1 contralateral después de TNI fue normalizado por EA. Por el contrario, las mitocondrias aumentaron con el tratamiento de EA tanto en el ACC contralateral como en el ipsilateral. Concluimos que la PN está asociada a regulaciones diferenciales de la expresión génica en el ACC y el S1 y que el efecto analgésico de la EA puede estar mediado tanto por cambios normalizadores como compensatorios en la expresión génica cortical alterada. Estos hallazgos proporcionan nuevos conocimientos para comprender los mecanismos moleculares corticales subyacentes del efecto analgésico de la EA sobre la PN.







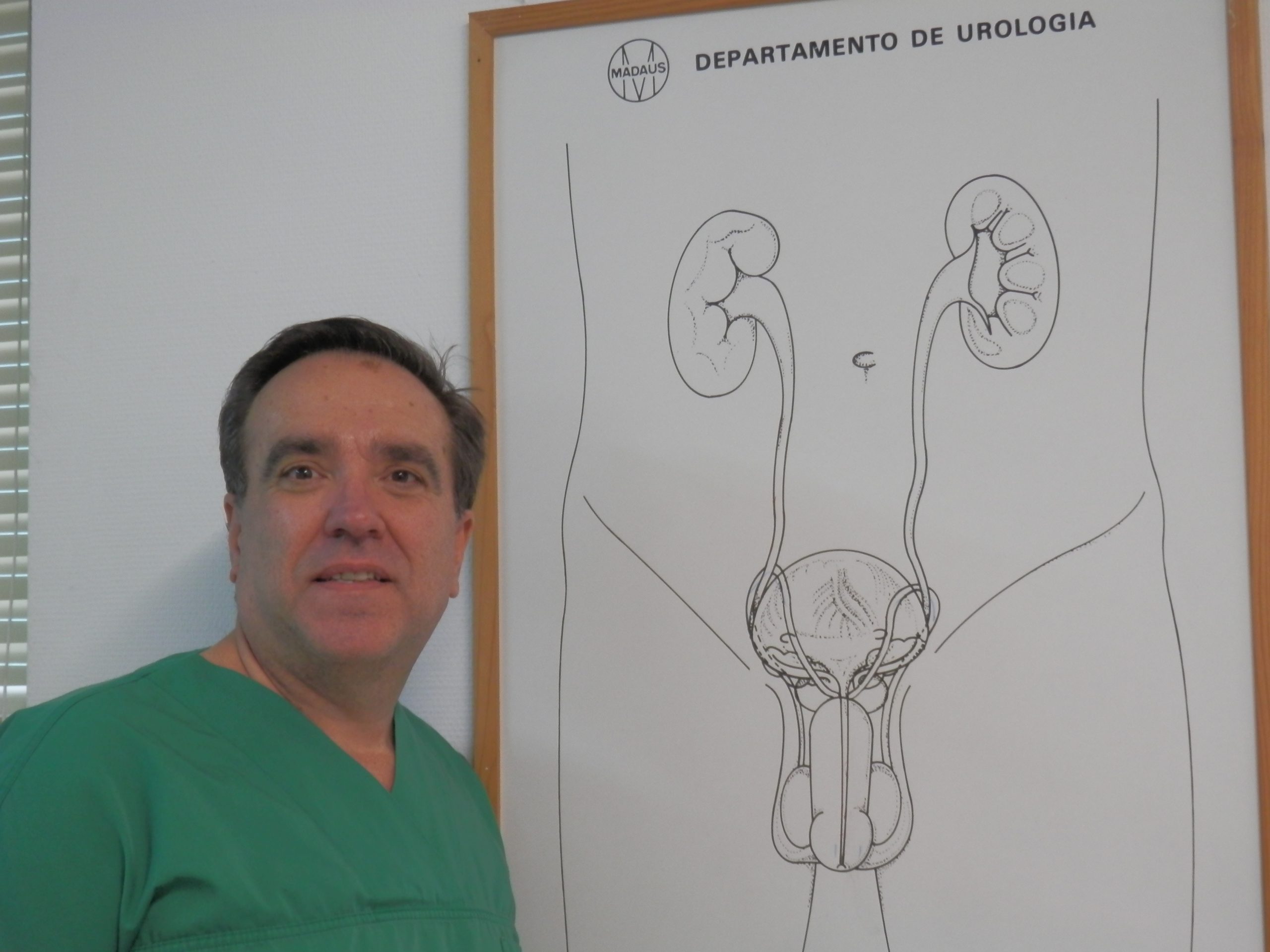
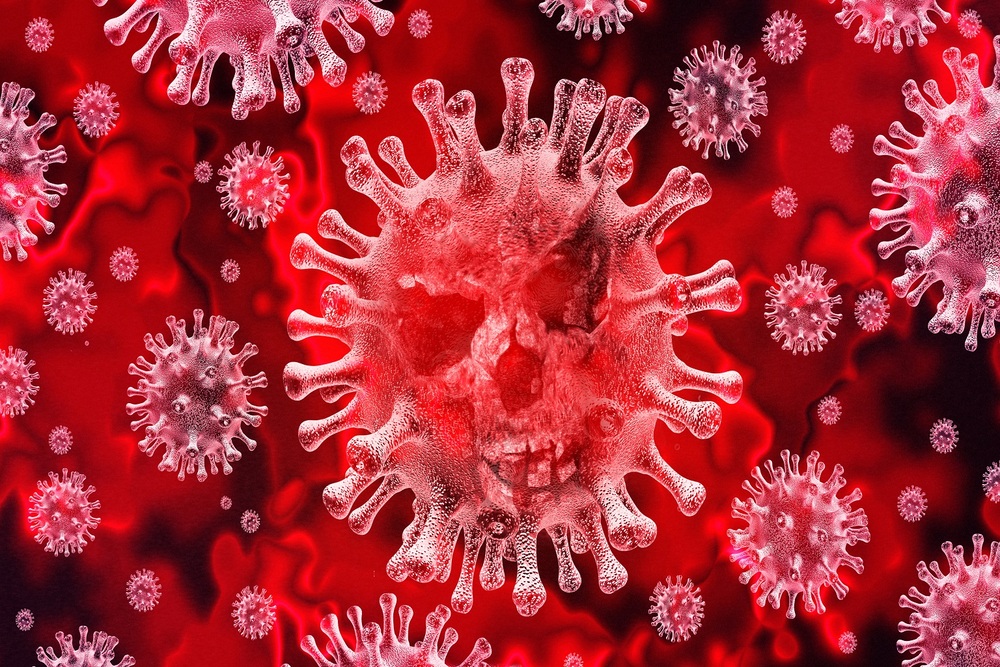
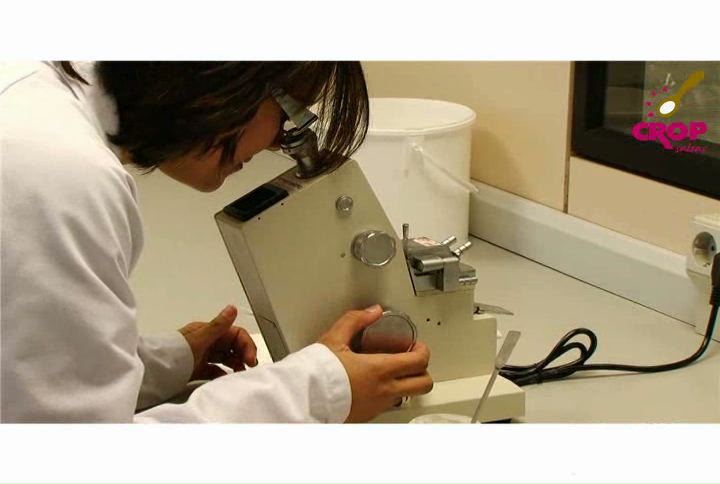



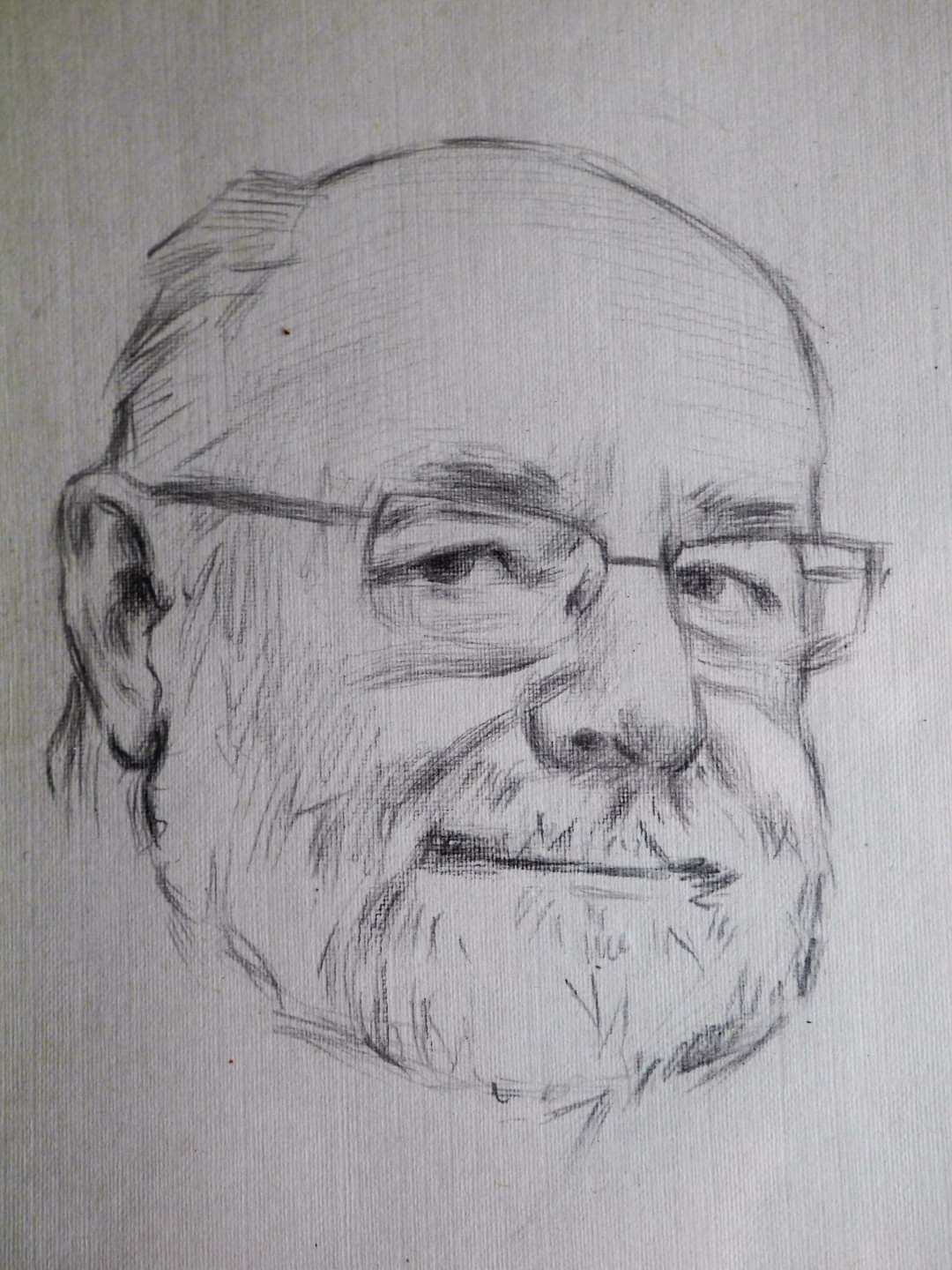




Trabajo muy reciente que aporta información muy interesante de distintos signos fisiológicos y bioquímicos , medidos en modelos animales tras la aplicación de EA. En mi opinión esta información debería interesar mucho a neurólogos e internistas y debería ser motivo para animar a distintos profesionales de las ciencias de la salud a realizar estudios Piloto en primer lugar, seguidos, si los resultados iniciales lo avalan, de ensayos clínicos.